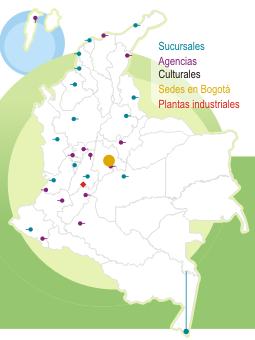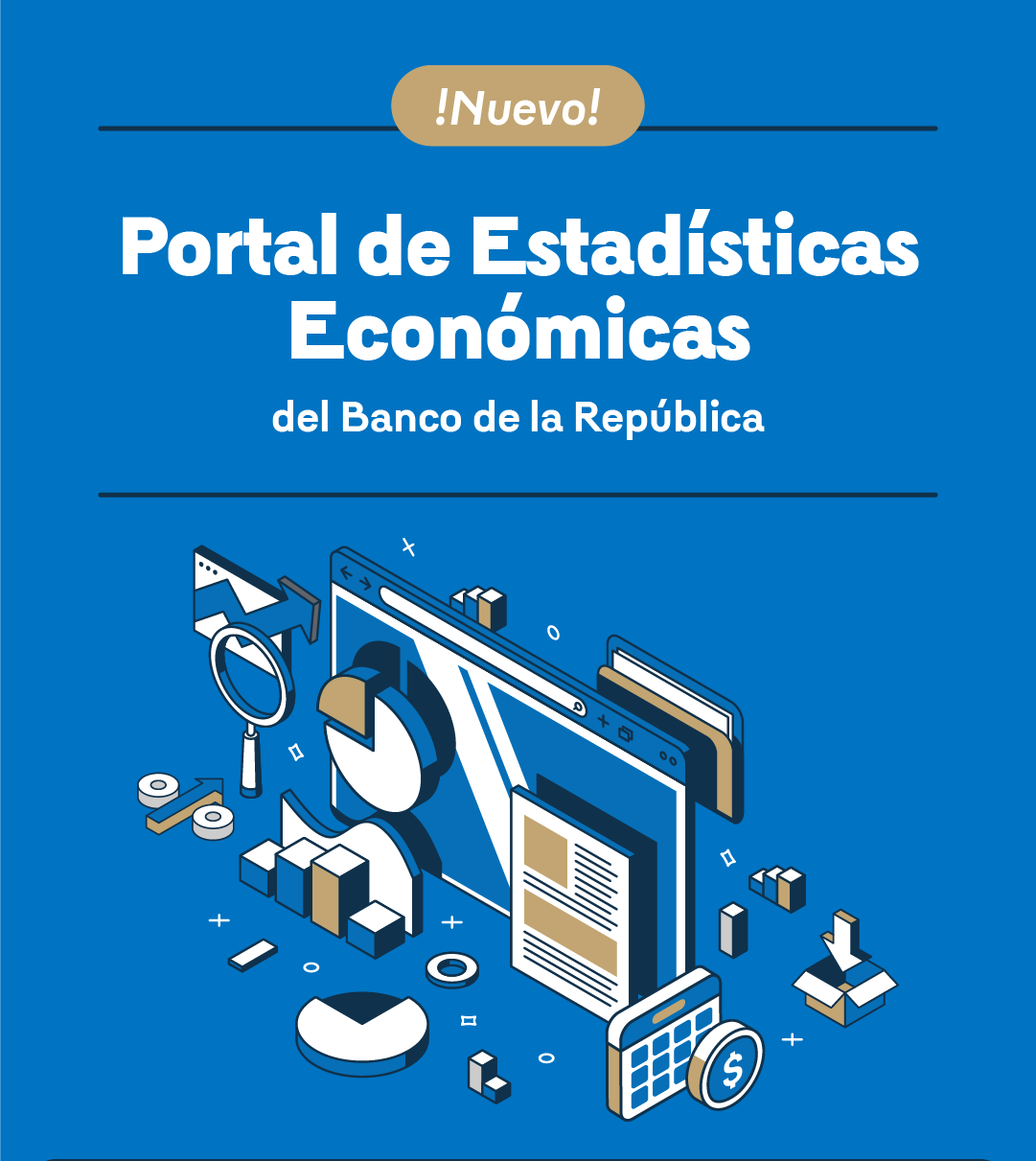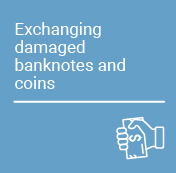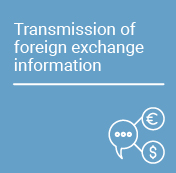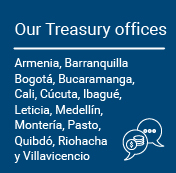Minutas de la reunión de la JDBR del 31 de enero de 2014
El 31 de enero de 2014 se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá D.C. la reunión ordinaria de la Junta Directiva del Banco de la República con la presencia del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, el Gerente General, José Darío Uribe Escobar y los Directores doctores, Carlos Gustavo Cano Sanz, Ana Fernanda Maiguashca Olano, Adolfo Meisel Roca, César Vallejo Mejía y Juan Pablo Zárate Perdomo. En las minutas se presenta un resumen de la situación inflacionaria y del crecimiento económico, y sus perspectivas, elaborada por el equipo técnico (sección 1) y se reseñan las principales discusiones y opciones de política consideradas por la Junta Directiva (sección 2).
1. SITUACIÓN INFLACIONARIA Y DE CRECIMIENTO ECONÓMICO
a. Desarrollos recientes de la inflación
En diciembre, la inflación anual al consumidor (1,94%) registró una aceleración de 18 puntos base (pb) frente al registro de noviembre. Este aumento se concentró en los índices de regulados y de alimentos. De esta manera, la inflación al consumidor en 2013 fue 50 pb menos que lo registrado durante 2012.
En la canasta de alimentos, la variación anual cerró el mes en 0,86%, 24 pb más que noviembre. En términos de variaciones anuales, la aceleración se concentró en los alimentos primarios (de -2,09% a -0,16%). De la misma manera, en diciembre se presentó una aceleración moderada en comidas fuera del hogar (de 3,08% a 3,26%) mientras que en alimentos procesados se observó una ligera desaceleración frente al mes anterior (de -0,10% a -0,24%).
La variación anual del IPC sin alimentos en diciembre se situó en 2,36%, 15 pb más que el mes anterior. Es de destacar el aumento de 60 pb en la variación anual del IPC de regulados (1,05% anual), atribuible principalmente a los servicios públicos (tarifas de energía eléctrica). En los otros rubros de la sub canasta, los cambios que se dieron en la variación anual fueron menores. La de combustibles terminó en el año en terreno negativo (-3,2%).
Las otras subcanastas del IPC sin alimentos, transables y no transables no presentaron cambios de importancia. En el primer caso, la variación anual en diciembre mantuvo el nivel del mes pasado (1,4%). Los precios de esta canasta se vienen acelerando desde niveles muy bajos a lo largo del año siguiendo la depreciación de la tasa de cambio. Por otra parte, los no transables presentaron una variación anual de 3,76%, 3 pb por encima del registro anterior. La variación de los precios de esta canasta ha permanecido estable en los últimos meses lo que sugiere que las presiones originadas en la demanda continúan siendo moderadas.
El promedio de los cuatro indicadores de inflación básica monitoreados por el Banco de la República se situó en diciembre en 2,51%, 5 pb más que el mes anterior. Esta medición ha presentado pocos cambios después del descenso de comienzos de año, fluctuando alrededor de 2,5%.
La variación anual del IPP aumentó en diciembre a -0,5% de -1,3% en noviembre. Tanto el componente local como el componente importado aumentaron frente al mes pasado. (En el primer caso el aumento fue de 90 pb mientras que para el segundo fue de 55 pb).
Las expectativas de inflación a diferentes horizontes no presentaron cambios importantes en el último mes. Según la encuesta mensual del Banco de la República efectuada a analistas del mercado financiero, la inflación esperada a doce meses es de 2,85%, solo 4 pb menos que la obtenida el mes pasado. En esta misma encuesta, la inflación prevista para diciembre de 2014 es de 2,80%. Por su parte, la encuesta trimestral del Banco efectuada a empresarios muestra unas expectativas de inflación a doce meses de 2,7%, un poco menos que la medición de octubre (2,9%). Finalmente, las expectativas obtenidas de la curva de TES a 2, 3 y 5 años aumentaron un poco en lo corrido de enero, para converger al 3,0%.
b. Crecimiento
Los indicadores disponibles para el último trimestre de 2013 sugieren que el PIB se habría expandido a una tasa por debajo de la registrada para el tercer trimestre. Sin embargo, es de esperar que esta se ubique por encima del promedio de la primera mitad del año.
En lo que respecta el consumo privado, se espera que este crezca a una tasa similar a la del trimestre anterior. Esto se desprende del comportamiento de las ventas al por menor de la Muestra Mensual de Comercio al por Menor (MMCM) que muestran que en noviembre crecieron anualmente 5,3% (5,9% para el bimestre octubre-noviembre), cifra mayor que la registrada para el tercer trimestre (4,9%). Al descontar el segmento de ventas de vehículos y automotores, las ventas minoristas crecieron 8,7% (6,7% en el bimestre), lo que significó una aceleración frente a lo registrado para el tercer trimestre (4,0%). En línea con lo anterior, el balance de ventas de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Banco de la República (EMEE) muestra que durante octubre y noviembre los comerciantes percibieron una demanda ligeramente mayor que la observada durante el tercer trimestre. Por su parte, el índice de confianza del consumidor a diciembre no mostró variaciones importantes con respecto a los niveles de noviembre y octubre. De igual manera, el buen desempeño del mercado laboral así como la estabilidad en la tasa de crecimiento de la cartera de los hogares apuntan a que el consumo de los hogares mantenga la dinámica observada en el tercer trimestre.
En lo referente a la inversión, de acuerdo al balance de expectativas de inversión de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Banco de la República (EMEE), la formación bruta de capital sin inversión en obras civiles ni construcción habría crecido a tasas importantes y mayores en el cuarto trimestre que las observadas en el tercero. Las cifras de importación de bienes de capital para la industria en términos reales confirman esto. La inversión en equipo de transporte seguiría cayendo en términos anuales, aunque a un ritmo cada vez menor. Para la inversión en obras civiles se supone que se mantendrían los altos niveles observados en el tercer trimestre. Lo mismo se puede esperar de la inversión en construcción.
En materia de comercio exterior, en noviembre, la variación anual de las exportaciones totales fue de 2,6%. Este crecimiento es el resultado de mayores exportaciones de bienes mineros (5,7%) y agrícolas (1%). El aumento de las exportaciones mineras se explica por el incremento de las ventas externas de crudo (15,9%) y derivados (15,2%). Del lado de las exportaciones agrícolas solo se registró crecimiento en café (21,1%). Las exportaciones de bienes industriales y otros disminuyeron 6,1%, en gran medida por las caídas en los rubros de resto de industriales (-27,9%), resto de agrícolas (-56%) y vehículos (-19,6%).
Por su parte, las importaciones totales en noviembre registraron un retroceso de 1,8% respecto al mismo mes del año anterior. Dicho comportamiento se explica por la disminución en las importaciones de bienes de capital (-6,8%) y de bienes de consumo (-3%), compensadas parcialmente por el aumento de las importaciones de materias primas (3,3%).
Por el lado de la oferta, los indicadores disponibles para la industria muestran que el estancamiento del sector no ha sido superado aún. La variación anual del IPI sin trilla de café para el mes de noviembre fue de -0,6%. El componente tendencial se aplanó nuevamente. Adicionalmente, de acuerdo con Fedesarrollo la confianza industrial disminuyó en noviembre. El indicador de pedidos registró una caída, mientras que el indicador de existencias (contra-cíclico a la producción) no reportó cambios. Sin embargo, en este caso el componte tendencial continúa mostrando un comportamiento favorable para las dos variables. Por su parte, las expectativas de la producción a tres meses disminuyeron significativamente. En contraste, la demanda de energía no regulada industrial, la cual tiene una alta correlación con el IPI, creció en diciembre a una tasa anual de 6,4%.
En el caso del comercio, en la encuesta de Fedesarrollo para noviembre los empresarios señalaron algunas mejorías, tanto en su percepción de la situación actual del negocio como de su situación futura.
Algunas cifras asociadas con la minería, en particular con el petróleo, continuaron mostrando crecimiento en el cuarto trimestre de 2013, aunque a un menor ritmo frente al tercero. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la producción de petróleo en diciembre se ubicó en un millón catorce mil barriles diarios. Durante el cuarto trimestre, se produjo un millón cuatro mil barriles diarios en promedio, con lo cual se registró una desaceleración (a 3,3% desde el 8,8% del tercer trimestre).
Todo lo anterior permite fijar el rango de pronóstico de crecimiento anual del PIB para el cuarto trimestre entre 4,0% y 5,0%, con una tasa más probable de 4,5%. De esta manera, el rango de pronóstico para el crecimiento de la economía en 2013 se ubicaría entre 3,7% y 4,3%. Se debe señalar que el comportamiento de la inversión en obras civiles, de la construcción y del consumo público es una fuente de alta incertidumbre sobre estas proyecciones.
La situación para 2014 es aún incierta, pero se calcula que el PIB se expandiría a tasas similares a las registradas para todo 2013. Dentro de los factores que mantendría la dinámica del crecimiento en Colombia están i) un mayor dinamismo de la demanda externa y de los socios comerciales, ii) un flujo de IED que seguirá siendo favorable, iii) una política monetaria que seguiría teniendo efectos expansivos sobre la actividad real, iv) una inflación baja que favorecería el poder adquisitivo del ingreso de los hogares, y v) un mercado laboral que seguiría mostrando un dinamismo importante. Por otro lado, se esperan niveles favorables de los términos de intercambio, aunque por debajo de lo observado en 2013. En materia de inversión en obras civiles y construcción de edificaciones se supone una expansión menor que la del año pasado, pero todavía significativa.
Lo anterior permitiría fijar un rango de pronóstico para la expansión del PIB en 2014 entre 3,3% y 5,3%, con 4,3% como cifra más probable.
c. Variables Financieras
El crédito bancario (M/N y M/E) en diciembre registró una tasa anual de crecimiento de 12,19%, nivel inferior al observado el mes anterior (13,30%). La cartera en moneda nacional se desaceleró de 13,48% en noviembre a 12,91% en diciembre y la de moneda extranjera también lo hizo de 11,10% a 1,65%.
Por destinos, la cartera a los hogares registró un crecimiento anual en diciembre de 13,16%, levemente inferior al del mes anterior (13,51%). Esto fue explicado por el comportamiento del crédito de consumo que disminuyó entre noviembre y diciembre de 12,45% a 11,95%; por su parte el crédito para adquisición de vivienda se aceleró ligeramente pasando de crecer a una tasa anual de 14,80% a 15,37% en el mismo periodo. En cuanto a la cartera comercial, la tasa de crecimiento anual en diciembre (11,55%) fue inferior a la del mes anterior (13,32%), explicado por la moderación en el componente de moneda nacional (de 13,65% en noviembre a 12,76% en diciembre) y por la desaceleración en el componente en moneda extranjera (de 10,16% a 1,30%).
Las tasas de interés de los préstamos desembolsados por los establecimientos de créditos desde el inicio de los recortes en la tasa de política en julio de 2012, han acumulado reducciones de: -226 pb para los créditos hipotecarios, -203 pb para los de consumo y -215 pb para los créditos de construcción.
La magnitud del descenso de las tasas de interés reales ha sido inferior por el efecto de la menor tasa de inflación, con rebajas durante este mismo período de: -181pb para créditos hipotecarios, -156 pb para créditos de consumo y -170 pb para créditos para construcción.
Los niveles de las tasas de interés reales en septiembre de los créditos de consumo, hipotecarios, preferenciales, comercial ordinario y comercial de tesorería y de construcción se sitúan por debajo de sus promedios históricos calculados desde 2000. Por el contrario, los créditos otorgados con tarjeta de crédito se encuentran por encima de su promedio.
d. Contexto Externo
Durante el cuarto trimestre de 2013 la actividad económica global continuó recuperándose gracias al mayor dinamismo de las economías desarrolladas, con los Estados Unidos a la cabeza. Las grandes economías emergentes de Asia y América Latina crecen de forma heterogénea con tasas inferiores o cercanas a las potenciales. Durante el mismo periodo, a nivel global los índices de actividad manufacturera y de comercio tuvieron un comportamiento favorable.
En los Estados Unidos, la confianza de los consumidores se ha recuperado tras las caídas producidas por la incertidumbre fiscal de meses anteriores. De igual forma, con información a diciembre, los indicadores sobre industria y ventas al por menor tuvieron un comportamiento favorable. En relación con el mercado laboral, la tasa de desempleo siguió cayendo; sin embargo el ritmo de creación de empleo se ha desacelerado, lo que hace presumir que la tasa de participación también se ha reducido. Los indicadores del mercado de vivienda evidenciaron un mejor comportamiento en los últimos meses, después de la desaceleración observada en el tercer trimestre. En relación con la política fiscal, en los dos últimos meses se llegó a importantes acuerdos en el frente fiscal que reducen la incertidumbre en el mediano plazo, al igual que parte del impacto contractivo del ajuste en las finanzas públicas. En las próximas semanas se deberá nuevamente discutir en el congreso el límite de endeudamiento del gobierno, pero se espera que dicha negociación se haga en esta ocasión con menos sobresaltos que los observados en los episodios anteriores, por lo que no debería afectar de manera significativa la confianza.
Por su parte, en la zona del euro las cifras sobre actividad real para el cuarto trimestre muestran que la recuperación se habría mantenido en las últimas semanas del año. En este sentido, las ventas al por menor y la industria repuntaron levemente en los últimos meses. De igual forma, los índices de opinión empresarial en los sectores de manufacturas y servicios permanecieron en terreno positivo, mientras que la confianza de empresarios y consumidores mostró señales favorables. A pesar de los síntomas alentadores en la economía europea, es importante notar que la vulnerabilidad de la región se mantiene, en la medida en que la tasa de desempleo permanece en máximos históricos (en particular en las economías de la periferia), los mercados financieros continúan fragmentados y el crédito sigue contrayéndose (aunque a un menor ritmo).
En relación con las economías emergentes, el crecimiento en China se aceleró en la segunda mitad del año debido al mayor dinamismo de la inversión. Esta economía tuvo en 2013 una tasa de crecimiento de 7,7% (igual a la de 2012). Para el caso de los países de América Latina, las cifras para el cuarto trimestre evidencian que la actividad real se debilitó en Brasil y Chile, mientras que en Perú mantuvo su ritmo de crecimiento; para el caso de México se observó alguna recuperación.
En relación con los precios internacionales de los bienes básicos exportados por Colombia, durante el cuarto trimestre los precios internacionales del petróleo, del carbón y del níquel permanecieron relativamente estables, mientras que los del café continuaron mostrando una tendencia decreciente. Los precios de los alimentos no presentaron cambios significativos en los últimos meses del año y permanecieron en niveles inferiores a los observados en 2012. En este contexto, los términos de intercambio del país se mantuvieron por debajo de los niveles alcanzados en 2011 y 2012.
En relación con la inflación, la variación en el nivel general de precios en las principales economías desarrolladas se situó por debajo de las metas de largo plazo fijadas por sus bancos centrales. En el caso particular de la zona del euro, la inflación total y básica llevan varios trimestres reduciéndose y en diciembre se ubicaron por debajo del 1%. En contraste, los precios siguieron aumentando en Japón. En las economías emergentes, el panorama inflacionario continuó siendo desigual; así, mientras en países como Chile, Colombia y Perú, la inflación fue relativamente baja; otras economías, como Brasil, India e Indonesia, siguieron presentando presiones alcistas.
En el cuarto trimestre del año la percepción de riesgo hacia las economías de América Latina se mantuvo relativamente estable, aunque en un nivel mayor que el observado en la primera mitad del año. Una excepción fue Brasil, en donde la debilidad económica y la caída de la confianza afectaron las expectativas de crecimiento para los próximos trimestres, por lo que se vio un mayor aumento en las primas de riesgo.
No obstante, en la última semana en las economías emergentes se ha observado una marcada depreciación de las monedas frente al dólar y desvalorizaciones en sus mercados accionarios y de deuda pública. La continuación del desmonte del estímulo monetario por parte de la FED en momentos en que se hacen evidentes menores perspectivas de crecimiento en algunas economías, parecen ser las causas del aumento de la percepción de riesgo. Las presiones han sido mayores en aquellos países con fundamentales de crecimiento más débiles: alta inflación, amplios déficits en cuenta corriente, reservas internacionales decrecientes, y alta dependencia de los flujos de capital de corto plazo. En este contexto, algunos bancos centrales como los de Brasil, Turquía, India y Sudáfrica incrementaron sus tasas de interés con el fin de aliviar las presiones cambiarias.
2. DISCUSIÓN Y OPCIONES DE POLÍTICA
La Junta Directiva tomó en consideración los siguientes aspectos relevantes:
(i) En el cuarto trimestre de 2013 la actividad económica mundial continuó recuperándose gracias al mayor dinamismo de las economías desarrolladas, en especial de Estados Unidos. En la zona del euro los indicadores económicos sugieren un crecimiento trimestral bajo pero positivo. Las grandes economías emergentes de Asia y América Latina crecen de forma heterogénea con tasas cercanas o inferiores a las potenciales. Para 2014, las estimaciones sugieren que la recuperación global continuaría y que los socios comerciales del país tendrían un crecimiento promedio superior al registrado en 2013.
(ii) La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que en febrero reducirá de nuevo el monto de compras de activos financieros y ratificó su compromiso de mantener el actual nivel de tasa de interés por un periodo prolongado. De esta forma, en la medida que los niveles de liquidez continúen siendo menos expansivos, el costo de financiación internacional puede aumentar.
(iii) La mejora en las perspectivas de la economía de los Estados Unidos y sus implicaciones de política monetaria en ese país están afectando los mercados de bonos, acciones y monedas. El peso colombiano se ha devaluado frente al dólar. Por su parte, el precio internacional del petróleo continúa en niveles altos y los del carbón, níquel y café dejaron de descender. Con ello, es probable que los términos de intercambio se mantengan en niveles favorables.
(iv) Para el cuarto trimestre de 2013, el equipo técnico proyecta un crecimiento económico entre 4% y 5%, con 4,5% como cifra más probable. El consumo de los hogares crecería a tasas similares a la de su promedio histórico. El mayor aumento lo presentaría la inversión. Las exportaciones se acelerarían pero con una dinámica inferior al de las importaciones. Por el lado de la oferta, los mayores crecimientos se presentarían en la construcción (edificaciones y obras civiles) y la agricultura. El sector minero se desaceleraría y el crecimiento de la industria (que incluye trilla de café) sería casi nulo. Con esta información se calcula que la economía colombiana creció en 2013 entre 3,7% y 4,3%.
(v) Para el año 2014 se proyecta un crecimiento económico entre 3,3% y 5,3%, con 4,3% como cifra más probable.
(vi) En diciembre el crecimiento del crédito total se desaceleró, aunque continúa siendo superior al aumento del PIB nominal. Las tasas de interés nominales de crédito se redujeron y las de consumo e hipotecarias permanecieron relativamente estables. En términos reales se mantienen por debajo de sus promedios históricos (exceptuando las de tarjetas de crédito) e impulsan el crecimiento económico.
(vii) La inflación anual en diciembre fue de 1,94%, cifra similar a la proyectada y por debajo del límite inferior del rango meta establecido para 2013 (3% ± 1 pp.). El promedio de las medidas de inflación básica se situó en 2,5% y las expectativas de inflación a un año de los analistas económicos, así como las derivadas de los papeles de deuda pública con plazos menores a cinco años, son cercanas al 3%.
Los miembros de la Junta Directiva consideraron que hay claros indicios de que la brecha del producto y la actual desviación de la inflación observada frente a la meta (brecha de inflación) se irán cerrando a lo largo de 2014. Sobre la magnitud, la velocidad del cierre de estas brechas y su relación con la actual brecha de inflación, persisten diferencias entre los miembros de la Junta.
Asimismo, destacaron la incertidumbre existente sobre el efecto en la economía colombiana que pueda tener la normalización de la política monetaria de los Estados Unidos, directamente y a través de su impacto en otras economías emergentes.
Finalmente, la junta recalcó el buen funcionamiento del marco de política monetaria, compuesto por el esquema de inflación objetivo y la flotación cambiaria, para afrontar los choques externos. Así, la brecha presente entre la inflación observada y la meta del Banco, el débil traspaso de la depreciación nominal al nivel de precios al consumidor, y un bajo nivel de descalces cambiarios en la economía, permiten que el tipo de cambio absorba los efectos de la coyuntura internacional, sin generar traumatismos a la economía colombiana y sin poner en riesgo el cumplimiento de la meta de inflación.
3. DECISIÓN DE POLÍTICA
La Junta Directiva por unanimidad consideró apropiado mantener la tasa de interés de intervención en 3,25%.
La Junta seguirá haciendo un cuidadoso monitoreo del comportamiento y proyecciones de la actividad económica e inflación en el país, de los mercados de activos y de la situación internacional. Finalmente, reitera que la política monetaria dependerá de la información disponible.